GURNAH, Abdulrazak (Premio Nobel de Literatura 2021) (2023): El desertor. Traducción de Rica da Costa. Barcelona: Salamandra.
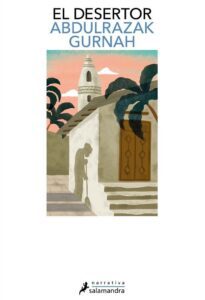 El sentimiento que al sujeto colonizado le produce el imperialismo lo manifiesta el protagonista de esta maravillosa novela en una frase corrosiva: “qué despectivos y que gélidos pueden ser los ojos azules”. La pronuncia Rashid, un estudiante de piel oscura becario en los años sesenta en la Universidad de Londres. Sin saber que en décadas no volverá a ver a su familia, abandona su país, Zanzíbar, cuando aún era un protectorado británico. Alcanzar el doctorado era una meta maximalista también para sus padres y sus hermanos, Amín y Farida. Rashid nunca contará a su familia la soberbia, el desprecio y el desdén que los universitarios ingleses mostraban a los estudiantes africanos. Era el canon que desde Port Said a Ciudad del Cabo; de Costa de Oro a Malasia se pagaba al Imperio por la formación europea. Sus amigos lo saben. Ninguno de ellos es blanco: Kwaku de Ghana; Saad de Egipto; Ramesh Rao de la India; Amur de Sudán. Todos procedentes de estados que en los años sesenta habían alcanzado la independencia, comparten la mirada poscolonial. Rashid se sentirá un desterrado cuando sus padres le disuaden de regresar al país, sumido en la violencia tras alcanzar la independencia en 1964. Años después conocerá la tragedia de su hermano. Amín le cuenta la historia de Rehana, una mujer musulmana, amante de Martin Pearce, un inglés con el que tiene una hija a finales del siglo XIX. La isla era entonces una sociedad plural, resultado del asiento de varias etnias y culturas, un territorio estratégico para el comercio entre África, Persia y la India. Un mundo hibrido en el que conviven musulmanes, persas, hindúes y cristianos de la colonia portuguesa de Goa. Una sociedad que tolera las parejas interétnicas pero en la que está prohibida la unión de hombres y mujeres de piel oscura con los europeos. La transgresión de Rehana, a quien su amante abandona, es de tal magnitud que su estigma moral alcanza a tres generaciones, destrozando la vida de Amín.
El sentimiento que al sujeto colonizado le produce el imperialismo lo manifiesta el protagonista de esta maravillosa novela en una frase corrosiva: “qué despectivos y que gélidos pueden ser los ojos azules”. La pronuncia Rashid, un estudiante de piel oscura becario en los años sesenta en la Universidad de Londres. Sin saber que en décadas no volverá a ver a su familia, abandona su país, Zanzíbar, cuando aún era un protectorado británico. Alcanzar el doctorado era una meta maximalista también para sus padres y sus hermanos, Amín y Farida. Rashid nunca contará a su familia la soberbia, el desprecio y el desdén que los universitarios ingleses mostraban a los estudiantes africanos. Era el canon que desde Port Said a Ciudad del Cabo; de Costa de Oro a Malasia se pagaba al Imperio por la formación europea. Sus amigos lo saben. Ninguno de ellos es blanco: Kwaku de Ghana; Saad de Egipto; Ramesh Rao de la India; Amur de Sudán. Todos procedentes de estados que en los años sesenta habían alcanzado la independencia, comparten la mirada poscolonial. Rashid se sentirá un desterrado cuando sus padres le disuaden de regresar al país, sumido en la violencia tras alcanzar la independencia en 1964. Años después conocerá la tragedia de su hermano. Amín le cuenta la historia de Rehana, una mujer musulmana, amante de Martin Pearce, un inglés con el que tiene una hija a finales del siglo XIX. La isla era entonces una sociedad plural, resultado del asiento de varias etnias y culturas, un territorio estratégico para el comercio entre África, Persia y la India. Un mundo hibrido en el que conviven musulmanes, persas, hindúes y cristianos de la colonia portuguesa de Goa. Una sociedad que tolera las parejas interétnicas pero en la que está prohibida la unión de hombres y mujeres de piel oscura con los europeos. La transgresión de Rehana, a quien su amante abandona, es de tal magnitud que su estigma moral alcanza a tres generaciones, destrozando la vida de Amín.
El autor estructura ese hilo argumental a partir de pequeños relatos que tienen como protagonistas al conjunto de personas interconectadas con la “infamante” historia de la pareja. El entrañable hermano de Rehana que con su silencio la salva de la lapidación; Fiedrich, el gobernador británico de Zanzíbar y Pearce, un experto orientalista. Ambos, agentes de la administración colonial, representan a la elite intelectual que, en cierta medida, cuestiona la supuesta capacidad civilizadora del imperialismo e intuye el inevitable proceso de la Descolonización. Los padres de Rashid, ambos maestros, educan a sus hijos en el amor a la lectura. En su casa habitan Hemingway, Shakespeare, Dante…Y aspiran a que los tres alcancen una formación superior. En su juventud habían desafiado las costumbres que regían las relaciones afectivas y sexuales y a sus propias familias. Ambos son referentes morales e intelectuales en la comunidad musulmana pero no permitirán la relación amorosa de Amín con Jamila, la bellísima nieta de Rehana. Es la única mujer que estigmatizada por el pecado de su antepasada no puede ser desposada por un buen musulmán. Amín, ante la intransigencia de sus padres, la abandona. No volverá a ver a Jamila que personifica –como su abuela— el desafío al control moral que la sociedad islámica impone a las mujeres.
En la novela coexisten varias tramas cuyo significado deriva del tiempo histórico en el que se desarrollan: Colonización, Descolonización y Poscolonialismo. Las últimas décadas del siglo XIX presencian el expansionismo británico en África oriental. El autor utiliza al capataz de una gran plantación para demostrar la brutalidad del argumentario que justifica el imperialismo: las tierras que se extendían desde Uganda al Índigo, habitadas por «cafres» estaban destinadas a los europeos. El inmenso potencial económico del continente no podía seguir en manos de los negros corrompidos por los árabes que “tampoco dan mucho de sí”. La inadaptación de los nativos a la civilización conllevará simplemente su extinción. Esto es un hecho científico que para el inglés está disociado de cualquier consideración moral. El darwinismo del capataz apenas es corregido por el paternalismo de los dos intelectuales que son Pearce y el gobernador británico. Unas décadas más tarde los africanos siguiendo la estela de indios, birmanos, malayos… inspirados por el pensamiento de la Negritud, el Panafricanismo y el Socialismo islámico romperán los lazos con la metrópoli.
El autor se refiere a la descolonización africana como la gran “desbandaba”, iniciada en 1957 de la mano de Krumak en Ghana. La crónica de Kapuscinki recoge un clima de euforia política, una “autentica fiebre liberadora” en la antigua Costa de Oro. De aquel optimismo, el versus –no el único— fue el caso de Zanzíbar. En la isla, tras la declaración de independencia una cruenta revolución de orientación socialista dirigirá una brutal represión contra el grupo dominante, el árabe. En el relato que Amín traslada a su hermano miles de musulmanes e indios son asesinados y encarcelados en la vecina Tanzania con la complicidad de su máximo dirigente, Julius Nyerere. La visión que traslada esta novela del teórico del comunismo africano y artífice de la unión de Tanganica y Zanzíbar no es amable. La familia de Rashidse sitúa al otro lado de las “patrañas socialistas”. Se refugia como el resto de los musulmanes en la oración y en la mezquita. No es sino el reflejo en la literatura del pulso que en el mundo descolonizado mantendrá el Islam con el nacionalismo.
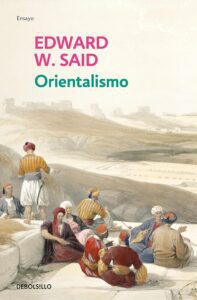 El tiempo de Rashid en Inglaterra, primero como estudiante y después como profesor universitario tiene como telón de fondo el desarrollo del pensamiento poscolonial. Es un nuevo campo de estudio que germina en el mundo académico anglosajón, sobre todo, a partir de la publicación de Orientalismos de Edward W. Said (1978). La novela de Gurnah, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura poscolonial incluye en el mismo sentido la crítica al discurso colonial y reconoce que instrumentos intelectuales utiliza occidente para imponer su dominio. La centralidad que en su relato tienen las mujeres y sus roles permiten aproximar la novela a centros de interés de los estudios feministas poscoloniales.
El tiempo de Rashid en Inglaterra, primero como estudiante y después como profesor universitario tiene como telón de fondo el desarrollo del pensamiento poscolonial. Es un nuevo campo de estudio que germina en el mundo académico anglosajón, sobre todo, a partir de la publicación de Orientalismos de Edward W. Said (1978). La novela de Gurnah, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura poscolonial incluye en el mismo sentido la crítica al discurso colonial y reconoce que instrumentos intelectuales utiliza occidente para imponer su dominio. La centralidad que en su relato tienen las mujeres y sus roles permiten aproximar la novela a centros de interés de los estudios feministas poscoloniales.
El autor convierte a Rashid en un trasunto de sí mismo, un profesor de literatura de origen africano que padece el ostracismo del migrante. Pero a diferencia del Premio Nobel, el protagonista de la novela si regresará al país que en la actualidad es Tanzania. Ni el personaje real ni el ficticio son desertores sino exiliados.
Rashid nunca olvidó a su familia. Durante las dos décadas de su ausencia, sus padres cada vez más decrépitos y más enfermos solo viven pendientes de sus cartas. Rashid, Amín y Farida viven separados en dos continentes, pero atrapados en el amor indestructible que vincula a los hermanos que crecen juntos. Unidos por la literatura, la escritura es bálsamo y consuelo también para Farida. La hermana que no llegó a la Universidad es el sostén “logístico” y emocional de una familia en la que todos los miembros leen, conversan y escriben. Invisible y conformista, sin más horizonte que el matrimonio y la domesticidad. Cuando pública en Kenia un libro de poemas, de éxito inesperado, sorprende a sus hermanos tanto como los conmueve. Dedica el poemario a su familia y a Raschid, “que nunca nos ha dejado”.
Lucia Prieto Borrego es historiadora, profesora de Historia Moderna y Contemporánea de la UMA y socia de Marbella Activa.
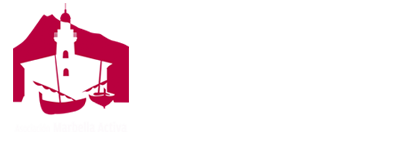
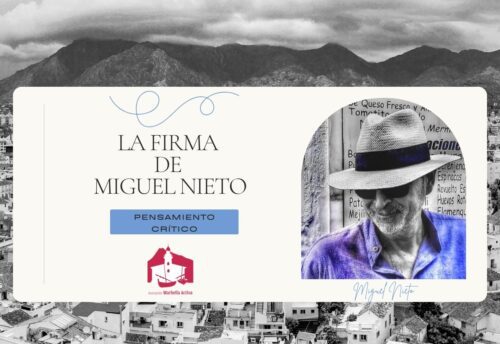

Leave a Reply